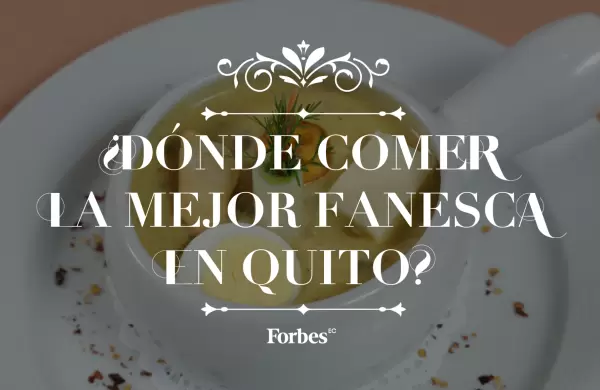No soy gaucho, soy arriero. Gaucho es el que pasa en el campo, en el fundo, cuidando los animales. Yo soy el que arría el ganado y lo cruza por las montañas. Soy arriero, dijo con un acento cerrado y arrastrado propio del campo mendocino, Nicolás Sabattini, o simplemente Nico, hijo de Edgardo, hermano de Joaquín, primo de Zacarías y vecino de Carlitos, bajando en su infalible Toyota Hilux roja, cargada hasta el cielo ventoso y azul intenso que nos cobijó por 6 días y 5 noches.
Así terminaba una travesía a caballo por Los Andes argentinos en una de las denominadas Rutas Sanmartinianas, la que emprendimos seis jinetes que nos hermanamos sufriendo, acampando, contemplado, conversando, rumiando nuestros memorias y reflexiones, y más que nada, cabalgando desde Mendoza, concretamente desde el Gran Manzano, arriba del pueblo de Tucuyán, desde donde se dice, acampó el Libertador San Martin en uno de los viajes de regreso de Chile, enfermo con fiebres estomacales.
Largamos, como dicen en estas tierras andinas, un domingo veraniego en la tarde, previa recogida de Jesús, arriero y cocinero, y traslado hasta el retén militar, ya en el monte, donde nos registramos para el cruce a Los Andes, en cuya puerta se lee Migraciones de Argentina. ¿Y por qué te registran los militares?, pregunté a Ale, compañero, jurista de talla iberoamericana e historiador aficionado -además de narrador entretenidísimo-. La respuesta fue que Montesinos, el Rasputín peruano, habría cruzado por este paso de montaña a Chile, y claro, desde aquel entonces son más prolijos en quien inicia el cruce de Los Andes, sea que pase o no a Chile.
La gesta histórica de 1817 de San Martín tuvo cinco rutas. La que salió de Mendoza, si bien muy popular, no es la ruta que usó el grueso del ejército independentista para la liberación de Chile, mismo que cruzó Los Andes por el Paso de los Patos (5.000 msnm) sobre la provincia de San Juan, con tres mil bravos. Las otras cuatro rutas, entre ellas, la del Paso del Portillo (4.500 msnm), fueron rutas enfocadas en disuadir al enemigo, por un lado, y por otro, complementar la avanzada libertaria a ciertos objetivos adicionales a Santiago. Esta última, la mendocina de El Portillo, estuvo a cargo del capitán Lemos, con ciento cincuenta bravos sin artillería.
Partimos hacia la primera etapa de la aproximación al macizo andino, conocido como el Scarabelli, en honor de un médico y andinista de la zona. Montamos, aún ingenuos, en caballos criollos, de buena alzada y bien criados en la altura y en el terreno rocoso y afilado, aptos para las escarpadas pendientes, ríos gélidos de glaciares en extinción, desérticas temperaturas diurnas y gélidas nocturnas, y más que nada, acostumbrados a andar en lo que nuestro Nico denomina la tropilla, entiéndase un grupo de caballos y mulas que van guiadas por arrieros, y que además, tienen siempre a una madrina, yegua que unifica al grupo y que además, va acampanada -es decir, con una campana- que siguen los otros miembros equinos, y que sirve para recoger la tropilla luego del pastoreo.
Desmontamos y nos preparamos para la primera noche. Ya el cielo nos anunciaba vistas increíbles con una luna creciente. Al desensillar a nuestros compañeros -el mío fue Conejo, un pinto excepcional- comenzó un proceso fascinante y explica la esencia del arriero. Caballo, jinete y montaña son uno solo. Todo está en ellos y con ellos. Nico, ¿y por qué no estudias? Porque en la montaña estoy solo con mis animales. Ellos me cuidan. Fuera no es así. Para qué quiero estar fuera -dijo con su sencillez brutal-. Y es que eso se ve desde el uso de la montura argentina, la que está compuesta de varios elementos para esa vida entre el caballo y la montaña. Su alma es el casco, estructura de acero y madera que se asienta en la carona, cuero y esponja que van sobre el lomo. Por arriba del casco va el pellón de oveja, una gruesa alfombra sobre la que a su vez se sienta el jinete.
Esta montura de arriería, elemento esencial del oficio, perfeccionada en incontables gestas, se arma y desarma cada día, y la unen varias cinchas, es decir, correas de cuero. Por abajo, el casco y la carona se unen con los correones y el pegual, siendo aquella una gruesa correa que va por la panza del animal y se une a aquel, ajustándose y reteniéndose por la fricción de las vueltas que se da a las cinchas en anillos de acero a los extremos de los correones, que luego se ponen por encima del casco. Puesto el pellón, este se sostiene con la encimera, cincha que va, como su nombre lo dice, por encima de todas las capas de la montura. Este proceso magnífico, y de gran destreza, hace un cómodo cabalgar, mas ciertamente demandante pues la montura es alta y requiere permanente supervisión, en especial antes o después de los escalofriantes descensos o exigentes cuestas.
La montura es omnipresente. Es también el compañero de noche del arriero. Ya llegados a un sitio, en equipo, los arrieros desmontan, desensillan y luego, desarman las sillas para hacer con pellón y carona la base sobre la cual se pone la bolsa de dormir de cada uno. Y no se mezclan, so pena de reclamo del patrón. Cada caballo con su jinete y su silla de montar, en una integración única. Es así que la primera noche observamos con perplejidad como la montura es separada para hacer con ella la cama de unos urbanos huéspedes ya maravillados por la inmensidad de tierra y cielo.
Largaron la tropilla al corral -denominado La Mula Muerta, el único que veremos por varios días, donde mulas y caballos pasarán aquella noche, sin carga las unas y sin silla los otros.

Al otro lado del río, nuestro buen Jesús, tenía ya fuego hecho con arbustos, calentaba agua en una tetera de acero milenario y preparaba una olla a la que le echó sendos bloques de grasa de llama o guanaco, donde sumergiría unas empanadas, que al ser fritas se llaman tortas o pasteles, según creo recordar (son empanadas solo las horneadas). El relleno de aquellas delicias era carne picada con el cuchillo del arriero, rudo aparato que se enfunda en bolsa de cuero con algún fleco o decorado, con mango de hueso, y que se lleva entre espalda y asentaderas, sostenido con la faja de lana del arriero, vistoso elemento tejido que lleva todo arriero y que divide camisa de pantalón y zamarro y que, junto con el cuchillo, lo acompaña siempre sobre su montura, y sostiene la espalda y enaltece la postura.
Enfría la montaña. Pasadas las nueve se oculta el luminoso y da paso a vientos y estrellas. El cambio es abrupto, pero se compensa con las vistas sobrecogedoras, que se pasan con vino áspero, tortas y té, previo a enfundarnos para dormir entre olores impregnados del sudor de nuestra cabalgadura, del nuestro propio y de la montaña, el polvo, el asombro y el miedo.
Luego de un escueto desayuno de té de mate La Tranquera, cruzar risas y acusaciones sobre ronquidos infundados, los jinetes urbanos contemplan maravillados la organización de la tropilla. Nico a la cabeza, patrón o jefe, acompañado de los jóvenes Zacarías, luego apodado Zach, y Carlitos, preparan las mulas y los caballos, siendo la preparación de las bestias de carga un proceso de gran precisión. La carga debe estar precisamente balanceada, a cada lado de la mula, lo cual se hace pesando cada fardo, petate o caja, las que se ajustan sobre piezas llamadas ganchos de fierro, y que debidamente encinchadas y equilibradas llevarán las mulas sueltas, arriadas con gritos y silbidos, y bajo la omnipresente guía de la madrina.
Por nuestro lado, partimos algo antes que el resto de la tropilla a cargo de Nico, quien desmontará el campamento, cargará las mulas y nos dará alcance cerca del Paso del Portillo. Nos esperan ocho a nueve horas sobre el caballo. Ahora vamos todos debidamente equipados con calzoncillos largos, polainas, sombrero, gafas, guantes, y claro, el imperdible ungüento protector de aquellas zonas más propensas a las laceraciones ecuestres, mal que se agrava en el caso de jinetes citadinos.
Conejo escala, al paso -dice el arriero-, en fila india, y por delante, el macizo andino que impone. Paso a paso. Con ligereza, mi compañero me lleva con sabiduría excepcional. Cuatro patas son más seguras que dos. No tengan miedo dice el Ale. El caballo sabe dónde debe pisar. Y lo llegarás a conocer. Taconeen duro dice Jesús, el cocinero elevado a guía, quien azota a su tordo que corcovea, hasta escupirlo de su montura en el cruce de un río. Animal por un lado y bestia por otro. Arriero recio, o simplemente testarudo, monta nuevamente ante la mirada estupefacta de los culos urbanos. Sigamos dice, luego de sobarse la espalda. Continuamos la escalada, aun inconscientes de los retos que estarán a la vuelta de la ventana del Portillo.
Y es que, si observas el imponente macizo rocoso, verás que, en la parte más alta del farallón, hay una ventana, a la que se llama el Paso del Portillo. La escalada es escarpada, muy inclinada, árida y filosa en todo sentido. Vamos subiendo de los 3.200 msnm hasta los 4.500 msnm. Ale, interesante y erudito, entre las historias de San Martín y Lavalle (el bravo de Riobamba), nos cuenta que este paso se usaba también para llevar ganado a Chile, y que, luego de llegar a la ventana del Portillo, hay una pendiente, que se conoce, como el Despeñadero de las Vacas. ¿El qué? preguntó alguien. Si, el Despeñadero, pues justo al pasar, hay que hacer un abrupto giro a la izquierda o te desbarrancas -dice Ale, con su acento de campo que se le pega cuando guarda el de profesor y jurista refinado-. Joder, menos mal no nos dijo nada de los vientos huracanados que pasan de un lado al otro justo por el cañón y que te rasgan la cara y los ojos.

Dos o tres horas más tarde llegamos al faldón del macizo. El altímetro me dice 4.000 msnm. Comenzamos la escalada más empinada. Zigzagueamos por sendas, como dicen los arrieros, que son los caminos para las tropillas. Conejo sigue seguro, poniendo la mano primero (entiéndase la pata delantera) y luego la pata (posterior) en el mismo sitio de la mano, paso a paso, jadeando; hacemos pausas para que tomen fuerza los caballos, los que reinician la escalada firmes entre las rocas, con jinete cuerpo adelante, rienda floja, pegados a la silla, y mirando al frente -porque si ves de costado, te pude dar un vértigo de aquellos que te cagas-. Casi no puedo usar la Nikon. Me acojona desconcentrarme. ¡Vamos Conejo! digo para mis adentros. Yuuuuiii grita Jesús, a manera de alerta a otras tropillas que podrían venir en dirección contraria.
Un esfuerzo más y llegamos a la pequeña explanada que, como una ventana en el farallón es el Paso del Portillo. Estrecho corte por el que han pasado indios, conquistadores, independentistas, esclavos, ganado, tropas, contrabandistas, y ahora, principalmente turistas y arrieros ansiosos de seguir los pasos del Libertador y apreciar los parajes de Los Andes australes.
Observo a mi espalda y veo el gran valle que cae hasta unirse con la meseta mendocina. Nos movemos hasta la izquierda, avanzamos un poco, a mi derecha una suerte de altar de montaña, lleno de pañuelos y recuerdos y veo a Jesús que nos dice que ahora nos toca completar el cruce y hay que bajar. Recuerdo aquello del Despeñadero. Revisamos las cinchas, pero también frenos, los que junto con la rienda, y el bozal, cabezada y cabestro serán muy necesarios para el descenso, sea que vayas a tiro o no.
Rienda corta, piernas adelante, peso hacia atrás -dice el cocinero-. Vamos dice y sin más explicación, se pierde de vista Jesús. Voy tercero entre siete. Me precede mi amigo gallego en un castaño más bajo. Es nuestro turno. Conejo y yo nos asomamos al borde y comprendemos aquello, o al menos yo lo comprendí en su auténtica magnitud. Ante nosotros una caída, o barranco de 500 metros, que requiere un giro de 90 grados a la izquierda con descenso inmediato, lo cual, a pie es impactante, y sobre el caballo, es escalofriante. Taconeo suave, much, much, y comenzamos. Trastabilla el Conejo, sufre el que firma, paso a paso, en senda minúscula de menos de medio metro. Giro a la derecha de 160 grados, zigzag, quiebra el caballo su ser, cabeza primero, inclinado estirando manos y recogiendo patas, inclinando el anca, avanza cada uno. Se resbala el caballo del gallego, la pata izquierda pisa en falso, las otras tres funcionan y lo retienen, imperceptible al jinete. Oro. Silencio. Piernas firmes adelante, apretando con lo abductores. Suave movimiento de la rienda. Zigzag. Interminable avance. Se achica el precipicio y se alarga la senda entre zigzags, y luego de unos indefinidos minutos, termina el descenso y llegamos a un valle entre glaciares y aguas color turquesa, donde de a poco se junta la tropilla en cáustico pensamiento.

Desmontamos, revisamos cinchas, algunos mean, otros toman agua, y en general, todos digerimos en silencio el inesperado y enorme temor que acabamos de superar discretamente, cada uno, silenciosamente, con su caballo. Montamos nuevamente y enfilamos por el valle hacia lo que, varias horas luego de un descenso entre cañones pintados de rojos, ocres, naranjas ferrosos y plateados acristalados, será el real que nos espera. Real es un término que se usa para definir un refugio. En este caso, el Real de la Cruz, regentado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de la Argentina. Allí conoceremos no solo las verdaderas cualidades culinarias de Jesús sino además a tres magníficos miembros de ese ejército: el suboficial Angulo y los cadetes Ferreyra y Fernández, jóvenes y serios caballeros a cargo de una edificación fronteriza junto a un lahar volcánico y un río, frente al Mesón de San Juan y sus glaciares, construido con piedras talladas a mano, cuyo cemento y arcilla fueron aerotransportados desde las planicies de la pampa y soltados sobre el valle, hasta que uno de aquellos aviones se estrelló en el valle, dando el nombre al real por la cruz que honra a los pilotos fallecidos.
Allí, frente al real, se iza la albiceleste cada mañana a las 8:30 am y se la recoge al atardecer, ceremonia que observamos con gran emoción, recordando siempre a San Martín y a sus huestes libertarias que pasaron por estos montes construyendo la senda de la independencia iberoamericana.