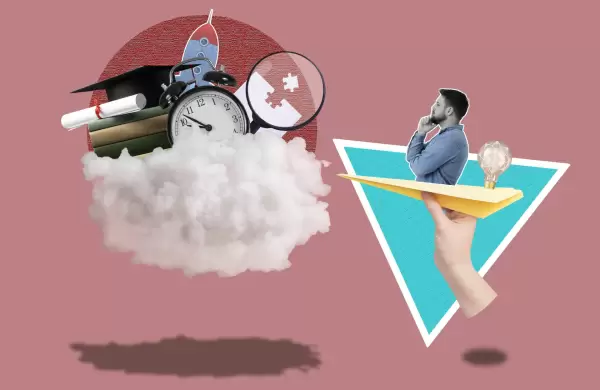Han pasado más de tres años desde que nos encerraron en casa mientras el mundo se detenía de forma súbita como si hubiera sufrido un hechizo siniestro. Más de tres años han transcurrido desde aquellas noches en las que el tiempo parecía haberse ralentizado y nos ahogábamos en un océano ríspido de miedos, incertidumbres, angustias, noticias fatales y de ese permanente desasosiego que no nos soltó hasta que volvimos a la “normalidad”.
Pero, en realidad ya nunca fuimos iguales. Tampoco aquella “normalidad” era la misma de la que disfrutábamos -sin tener plena consciencia- antes de la pandemia. Y es que el confinamiento repentino, la paralización de casi todas las actividades humanas y la consecuente afectación en todos los aspectos de nuestra vida, sumadas al respiro forzado que le dimos al planeta (quizás como el único aspecto positivo en medio de la desgracia), tenía que pasarnos finalmente su factura.
En ciertas naciones como Estados Unidos, por ejemplo, la factura pasa por el endeudamiento agresivo de un gobierno que incluso se dio el lujo de regalar bonos a todos sus ciudadanos, con el consecuente problema de que hoy una parte importante de a esa población ya no le interesa trabajar y vive de las asistencias públicas. En otras regiones, tras la tensa calma que produjo el virus, se desataron los vientos de la guerra y, por supuesto, se activó en todo el mundo la gigantesca industria armamentista que, mal que bien, da de comer tanto a los amigos como a los enemigos.
En América del Sur, posiblemente el mayor efecto de la pandemia fue la profundización de la crisis económica que ha multiplicado la pobreza, el hambre y la migración, y que, consecuentemente, ha disminuido de forma considerable los ingresos per cápita de sus habitantes que hoy viven en mayor porcentaje bajo la línea de pobreza. Sin embargo, no voy a profundizar aquí en los números rojos ni tampoco en las deudas públicas y privadas que se contrajeron a raíz del virus, ni en las severas crisis económicas que todavía afectan gran parte de las economías del planeta. Me referiré, más bien, a los cambios evidentes que se han producido desde el infausto 2020 en el Ecuador, que era uno antes de la pandemia y que es otro, desconocido, temible, espantoso, desde entonces.
Basta seguir las noticias de cualquier medio y en cualquier formato para comprender que la situación del Ecuador actual es completamente distinta a lo que fue antes del 2020. El incremento de los índices delincuenciales se disparó en el país desde el año 2021 hasta alcanzar niveles que jamás se habían visto en el país. Hoy, la noticia diaria que predomina en todas las fuentes, sin distinción alguna, es la de crónica roja que deriva naturalmente en decenas de crímenes brutales que se cometen a diario. Y sí, muchos dirán con razón que este fenómeno tiene orígenes anteriores, posiblemente en la primera década del siglo XXI cuando, entre muchas decisiones fatales, se sacó del territorio la base militar de Manta y se liberó buena parte del país, en especial la franja costera, para que el narcotráfico actuara a sus anchas y montara en este lugar su principal centro de distribución hacia el primer mundo. Y también se podrá argüir que la pobreza galopante y la falta de trabajo y oportunidades nos han llevado a estos niveles de violencia y de criminalidad inusitados.
Todo esto podría ser cierto, pero desde entonces hasta acá lo que vemos, percibimos y sentimos es que el Ecuador vive una nueva pandemia, la pandemia del horror de habernos convertido en un lugar inhabitable, en un campo de fuego cruzado, en el horroroso tablero de juegos de unos cuantos políticos que en cada partida se juegan su impunidad o su condena, su largo exilio o su tan anhelado retorno, su parcela de poder o su olvido perpetuo.
Y es que son ellos los responsables de todo lo que estamos viviendo, son esos jugadores los que nos han confinado a una nueva pandemia que nos obliga a vivir encerrados, temerosos, angustiados, siguiendo a distancia sus pérfidos juegos. (O)