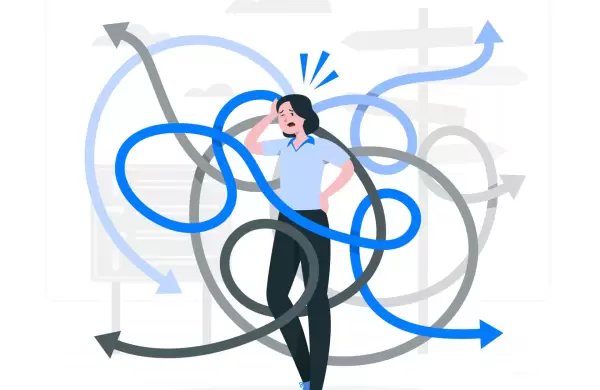Federico Chiriboga Vásconez (1933-2023) fue, en este orden, amigo, primo y colega. Y concebía, Chiriboga, la amistad entre personas de distintas generaciones como una complicidad de ida y vuelta, más allá de cualquier diferencia. Siempre tuvo especial curiosidad de relacionarse con los más jóvenes, de aprender, de compartir su idea del mundo, en su particular estilo.
Su fama como jurista era merecida. Como abogado, era sólido como un acorazado. Y con la solidez venía aparejada la exigencia profesional, a veces rayana en el arrebato. Detestaba los documentos demasiado largos o confusos, los alegatos vacíos, las opiniones legales que no llegaran a conclusiones inequívocas o las injustificadas variaciones de criterio. En contra de la vieja tradición quiteña del murmullo y la especulación de pasillo, prefería hacerse escuchar alto y claro. Son de leyenda sus arranques, sus explosiones y sus ímpetus. No era infrecuente verlo vociferar por los corredores de la oficina, blandiendo los papeles, y preguntando quién había sido el tal por cual que había redactado esa bazofia (su lista de motes y epítetos era amplia y generosa). Era común escucharlo alzar la voz por teléfono o perder temporalmente la cabeza en reuniones. Pero así como Chiriboga podía ser un vendaval, conocía las ventajas de rápidamente recobrar la compostura. Y en esa distinción radicaba su calidad.
Había adquirido su generosa cultura jurídica en Salamanca, tras largas horas de estudio, en sus conversaciones con Enrique Tierno Galván y en alguna incursión nocturna por el Barrio Chino. Todavía está allá su vítor salmantino (una leyenda pintada en su honor cuando obtuvo su doctorado) en alguna de las calles de la ciudad que adoraba y a la que no regresó en mucho tiempo. Por eso se convirtió en tradición que, cuando alguien pasaba por Salamanca, le trajera una fotografía de su vítor. Sin ser nostálgico, Chiriboga sí era de evocaciones y remembranzas.
De macizas bases civiles, en sus primeros tiempos fue un tributarista de rápido renombre, luego evolucionó hacia la propiedad intelectual y, cuando fue necesario, se convirtió en un experto en derecho de las telecomunicaciones. Quizá a contrapelo de la actual necesidad de la especialidad, Federico litigaba, aconsejaba, opinaba y acertaba en muchas ramas. Su criterio siempre fue respetado y buscado por clientes, amigos y, en sus últimos años, por los profesionales más jóvenes. Los abogados novatos le temían y lo respetaban en partes iguales. Pero una vez superada su coraza, no tardaban en manar la generosidad, la curiosidad y la necesidad de relacionarse de Federico. Del mismo modo en que le gustaba transmitir su ethos a los menores, también supo admirar las virtudes de sus mayores, en particular José Antonio Correa o Carlos Tobar Zaldumbide. Sobre todo en sus últimos años solía rememorar a Tobar Zaldumbide – su suegro- con cariño y respeto, en especial por su sabiduría y amplia cultura.
Chiriboga tuvo la inteligencia de distinguir los medios para ganarse la vida de las cosas de verdad importantes. Detrás del profesional reputado, a veces ríspido y malhumorado, había un genuino apasionado del idioma, un lector febril y un conversador legendario. Creo que su querencia por la precisión, el sentido exacto de las palabras y la adecuada transmisión de ideas, explicaban su relación casi carnal con la poesía. Tenía especial predilección por el “Autorretrato” de León Felipe, por “Marinero en Tierra” de Rafael Alberti y en particular por todas las variaciones de Fernando Pessoa. Ahora mismo me acuerdo de que le gustaban los poemas de Alberto Caeiro: “Pensar molesta como andar bajo la lluvia/cuando el viento crece y parece que llueve más.” Antes de que se enfermara no era raro escucharlo declamar, con quizá dos o tres copas entre pecho y espalda, en una de las frecuentes y bien regadas sobremesas en las que gozaba como niño. Sobremesas en las que, por su inteligencia diamantina, su memoria asombrosa y su sed de administrar justicia, a menudo reinaba.
Chiriboga podía ser hiriente, soberbio y orgulloso. Cuando quería impresionar adoptaba una postura de pavo real, consistente el alzar la quijada y tomar las solapas de su traje con suficiencia. Podía y solía ser teatral, como un Guermantes. Le gustaba que hubiera filo, pero jamás sangre. Con la misma facilidad con que podía deschavetarse, solía rápidamente tender la mano. Era rápido y sincero en ofrecer disculpas; cuando se excedía, era pródigo en remordimientos y buscaba en sus amigos la indulgencia.
Desde hace tres décadas mostraba su amistad con ritos y ceremonias. El más famoso de esos rituales, tomar un café a las diez de la mañana en punto. Audiencias, diligencias, minutas y contratos pasaban a segundo plano. Los cafés eran inexorables, irrevocables y de plazo vencido. Con el tiempo se volvieron cada vez menos frecuentes y en los últimos meses, cuando la debilidad empezó a ganar terreno, el sentido del final trufaba el aire.
Aunque gozaba en cultivar su leyenda negra, Federico era fundamentalmente sensible y generoso. Y esas características lo hicieron querido y explican la cantidad de gente que ahora mismo lo echa de menos. (O)