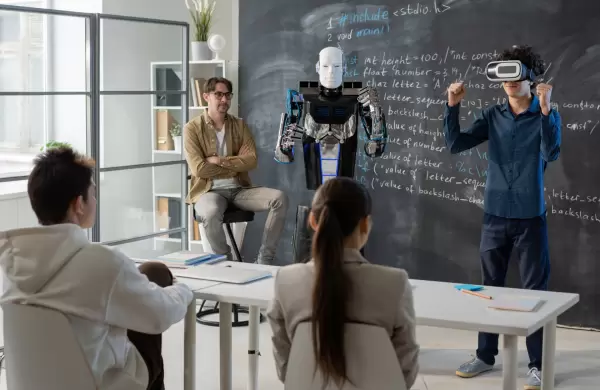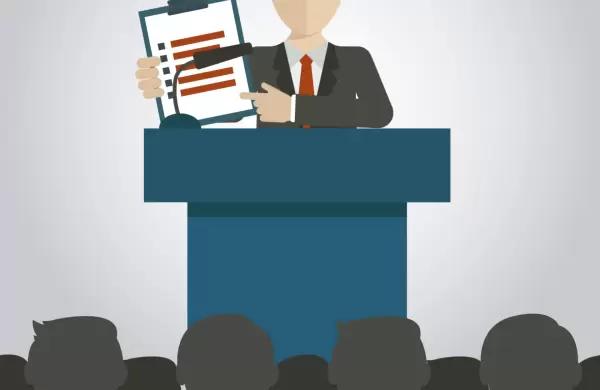Con mucha inversión y bastante riesgo, empresarios agrícolas serranos dedican capitales y esfuerzos hacia nuevos cultivos – principalmente de exportación-: rosas, flores, brócoli, alcachofas, o espárragos entre otros. Se siembra y cosecha en enormes invernaderos y en su cadena de producción y manejo se emplean gigantes frigoríficos o empacadoras de todo tamaño. Respondiendo a la demanda mundial, se atienden mercados lejanos y exigentes. El concepto de producción en serie- propio de la Gran Industria- sentó sus reales en el campo y cambió la cara de valles como Cayambe, Tabacundo, Machachi, Lasso o Pujilí: el plástico devoró parte de la campiña. Se recortan parcelas, pastizales, bosques primarios y potreros para dar paso a grandes extensiones de brócoli o de cultivos florícolas bajo techo, un toque artificial y ajeno a los bucólicos prados interandinos.
Novedosas formas de cultivar la tierra y de exportar sus frutos, transformaron la apariencia del entorno e impusieron su impronta en poblados, caseríos y barrios dispersos por la serranía ecuatoriana. Los jóvenes - campesinos por herencia- hartos de frustraciones cotidianas, de ofrecimientos incumplidos optaron por la migración y se fueron. La mano de obra- reclamada y escasa - apareció con vestido de mujer, brotaron entonces denominaciones distintas para el trabajo rural: “boncheadoras”, cosechadoras, cortadoras, clasificadoras, empaquetadoras y paulatinamente ordeñadoras, “billeras”, peones y hasta aguateras fueron cediendo espacio. El tradicional calendario agrícola quedó obsoleto. Se siembra y cosecha en cualquier época del año. Se programan esas tareas según el país al que se exporte. El internet es clave, la computación igual. La tecnología entró a cambiar todo.
El paisaje rural se transformó. La contaminación visual ingresó a la rústica escena. Un viaje por la Panamericana -tanto al sur como al norte de Quito - muestra un colosal mar de plásticos, invernadero tras invernadero formando una cadena de frías construcciones salpicadas por desmedidas vallas, cuya tóxica presencia caotiza el panorama. Donde antes había una explosión de colores y tonalidades fantásticas hoy se aprecia un monótono desfile de estructuras uniformes. Es el precio de la modernización, el costo del cambio de matriz productiva, el pago visible de exportar al mundo hermosas rosas o frescos vegetales. Fin de una era poco productiva y consolidación de un modelo agrícola diferente.
Más allá de cambios panorámicos y giros paisajísticos, ancestrales comunidades indígenas, como las de Tigua, Otavalo, Cotacachi, Zuleta o La Victoria no se intimidaron, diversificaron sus labores agropecuarias alternando con sus tradicionales manualidades y artesanías. Aperturaron sus galerías, talleres o telares, insistieron en sus ferias, proyectaron mercados diferentes y en un giro inusual abrieron sus casas y cocinas para que nacionales y extranjeros disfruten de algo diferente y en muchos casos único: alojamiento, gastronomía local, artesanías de barro, tallas de madera, tejidos manufacturados, máscaras y pinturas, paseos dirigidos a lagunas, cascadas o escondidos parajes sagrados. Apareció el turismo comunitario para revalorizar su entorno.
Las comunidades indígenas no fueron las únicas que se reinventaron, sabiéndose parte de un paisaje que se iba perdiendo entre modernidad y olvido, propietarios de históricas y centenarias haciendas , también vieron como tabla de salvación al turismo , y decididamente entraron a restaurar casas, capillas, retablos, dormitorios, chimeneas, pesebreras, trojes, jardines y piletas . Ingenieros, arquitectos, pintores, muralistas, albañiles, gasfiteros y jardineros pusieron manos a la obra para recuperar frescos, corredores, patios, fachadas, puertas, espacios verdes o coloniales esculturas y pinturas. Inventaron recorridos, trazaron nuevas rutas buscando recovecos naturales, abrazaron el páramo y crearon toda suerte de caminatas. Se adentraron en la ruralidad y pusieron como bandera la tranquilidad, el silencio y la paz muy propios de esos parajes. Se estudiaron antiguos planos y manteniendo con orgullo su esencia, a las viejas casas de campo se les dotó de modernas instalaciones. Aparecieron en ofertas turísticas nombres como Zuleta, San Agustín de Callo o La Ciénega entre las más reconocidas.
Así la espectacular campiña serrana – entre cultivos de exportación y emplasticados campos- lucha por mantener su autenticidad. “La avenida de los volcanes” como la denominó el geógrafo y naturalista alemán Alexander von Humboldt sigue encantando a propios y extraños. Los cambios en el paisaje resultan inevitables, pero campo adentro, donde empedrados caminos y conservados chaquiñanes conducen - allá donde el tiempo se ha detenido- a observatorios de quindes, quilicos, torcazas y con suerte hasta cóndores y venados. Los quiméricos parajes se suceden como sacados de un cuento de hadas: cascadas y vertientes milenarias, pajonales interminables, humedales singulares, escarpados cerros o inolvidables bosques. “No hay plástico capaz de cubrir tanta belleza”. (O)