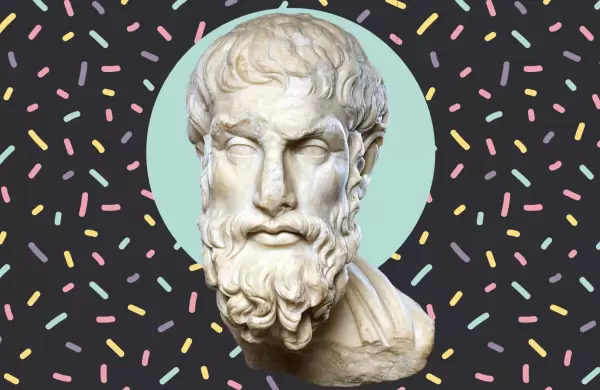“Mijito, si tiene que ser, ha de ser”, así me decía mi madrecita cuando, en completo estado de ansiedad, esperaba con fe “mácima” a que el único boleto de la rifa del hornado solidario que había adquirido saliera favorecido. Obviamente, y como no podía ser de otra manera, las probabilidades de que ese veintiúnico boleto pegue centro, de entre los 300 salidos a la venta, eran mínimas, o sea, en términos rudos y cursis, una en trescientas. Era 300 veces más factible que por cuenta propia lograra reunir el dinero suficiente para comprarme todo el hornado y comérmelo solidariamente con la madrecita.
La Navidad tiende a exacerbar esa masoquista manía de querer ganarse alguito, cualquier cosa, una caja de lo que sea con tremendo lazo. Por eso, cuando más o menos arranca la temporada de compras, nunca falta el infaltable stalker tour por los centros comerciales para echarle el ojo y apuntarle al gordo (lo que nos parezca el mejor premio). Este escaparate, incluso, es un termómetro de la economía. A mayor lujo del trofeo, mayor exuberancia adquisitiva, a menor calidad, menor fitness del bolsillo.
Nunca me gané nada en un sorteo, pero no dejo de insistir. Ni lo dejaré. A medida que se aproxima el fin de año, siempre comienzo a organizar cuál debería ser la estrategia de compras para garantizar no quedarme afuera de ninguna buena tómbola. No crean que son compras abultadas, tampoco. Más bien es un ejercicio de optimización: cómo satisfacer las necesidades ilimitadas de ganarme todos los premios, con mis limitados recursos, tal cual se tenía que decir y se dijo en alguna clase de teoría económica en la universidad.
Este año, decidí alejarme de la estrategia tipo mercado bursátil, esa de diversificar la apuesta. Me arriesgué a colocar todos los huevos en una sola canasta, pero más por evitar la fatiga de ir de compras y recibir la melosidad de captación de clientes que, asumo, estaban como moscas a la miel en los centros de consumo. Me fui por la fácil, por acumular tickets al tanquear gasolina, para el sorteo de cinco automóviles Mercedes Benz A-200. Así no tenía que ir de tienda en tienda buscando regalos, acumulando cupones, llenando datos, haciéndome amiwi en redes sociales. Era simple: “Jefe, llénele”, y, a cambio, recibía un puñado de boletos cuyos códigos debía introducir, muy pacientemente, en una página habilitada para el efecto.
Me sorprendió que, al igual que yo, hubo montones de corazones rotos tras la divulgación en estos días de los ganadores. Estaba listo, nuevamente, con discurso incluido, para recibir la llave de uno de esos maravillosos autos. Pero no, me quedé con los churos hechos y con los escenarios dibujados de cómo habría sido si es que ese lujosísimo botín hubiera caído en mis agradecidísimas manos:
- Venderlo y utilizar los aproximadamente US$ 45.000 para otros menesteres.
- Brandearlo para uso de taxi o uber de luxe, en sociedad con un fino conductor, lo que representaría un ingreso extra mensual.
- Adoptarlo, en cuyo caso, requeriría una fuente de ingresos adicional que sirviera para cubrir los costos como matrícula, mantenimientos, seguro, tuneado.
- Volverlo a sortear, con el eminente espíritu emprendedor de maximizar la rentabilidad.
Aún espero que el VAR actúe con justicia en el mencionado sorteo y Melchor, Gaspar y Baltazar se asomen en la puerta de mi casa para entregarme el A-200 con olor a incienso, mirra... o a gasolina, más que sea. Tienen hasta la medianoche. Mientras tanto, como no podía ser de otra manera, confío, como burro en aguacero, en sacarme el premio de la rosca y empezar con galardón el 2022. (O)