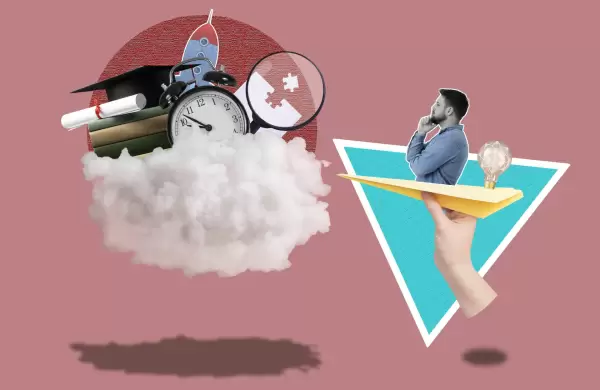Nacieron el mismo año: 1945. El Aucas, el 6 de febrero, mi papá, el 25 de septiembre. Es el primero de siete hermanos, que vivían juntos, revueltos y apiñados, en una casita de la popular calle de la Necochea, a las faldas de la virgen de El Panecillo, en Quito. Y, sí, justo a sus espaldas. Sus padres (mis abuelos) lo sacaban los domingos, literalmente, de su humilde cuna y lo llevaban, tiernito, al estadio de El Arbolito para acompañarlos en la venta de colas y cervezas, en un puesto que, años más tarde, se trasladaría a la general sur del Olímpico Atahualpa, y que conservarían hasta el día de su muerte.
No disponían del dinero para dejarlo con una niñera, lo que ganaban apenas cubría los gastos de la semana. Ahí, en El Arbolito, Aucas y mi papá crecieron juntos, hilando una vida donde siempre eran más las penas que las alegrías. Pero aún así, incomprensiblemente, desde la cabeza -porque al fútbol hay que entenderlo desde el corazón-, desde que yo tengo uso de razón, mi papá lo seguía acompañando cada domingo adonde fuere, sin importarle la cantidad de bullying que recibía religiosamente cada vez que se alistaba para salir al estadio, porque todos los partidos los sentía como si se tratara de una final, no importaba si era en la serie A, en la B o, en la Z, como jocosamente, mi mamá primero, y luego nosotros, le decíamos. Cada vez era una nueva oportunidad de soñar en ver campeón a su equipo. Un sueño que se le demoró en cumplir 77 años.
Cada triunfo, sobre todo si se trataba de partidos con equipos importantes, regresaba a la casa sintiendo que “ahora sí, ahora sí seremos campeones”. Y cuando eso no ocurría, llegaba cabizbajo, tristón, casi jurando entre dientes que no volverá a ir al estadio, algo que, por supuesto, nunca cumplió, porque cada domingo el ritual se repetía y la esperanza brillaba igual de intensa. Yo lo acompañé varias veces, no tantas como me habría gustado hacerlo, en especial, cuando, henchido de alegría, me invitaba a ir porque, por ejemplo, habían contratado a un gringo llamado Berrueta o a un crack de apellido Graziani o al 'Tin' Delgado o a los locos Higuita o Abreu y que el equipo jugaba como relojito y que, olvidado todo lo de años pasados, “ahora sí, ahora sí, seremos campeones”.
Por eso, cuando el 13 de noviembre de 2022 (que de seguro él se lo tatuaría en el corazón, de no correrle a las agujas) estuvo a punto de quedarse fuera de la fiesta del campeonato, sentí una gran tristeza por lo que pudo ser la injusticia más grande de la historia. Afortunadamente, con su cuadrilla de amigos, los que aún están aptos para estas lides, lograron mover cielo, tierra e influencers, perdón, influencias, para conseguir las entradas. Intentó incluirme, porque quería que estuviera a su lado en este momento clímax de su vida, pero no fue posible. Le dije: “Padrecito, todo bien, lo importante es que usted pueda estar”. Y como cada domingo, salió con muchas horas de anticipación rumbo al estadio, algo siempre incomprensible a nuestros ojos neófitos; generalmente, una hora antes ya estaba en el graderío, pero cuando se preveía mayor asistencia, estaba dos o tres horas antes. Ese 13, fueron cuatro horas.
El ritual, el mismo: se bañó apenas amaneció, se puso la camiseta viejita del equipo, que ya suma cientos o miles de lavadas, desayunó y se sentó en el sofá a ver deportes y a escuchar, por radio, toda la previa. “Ahora sí, ahora sí, seremos campeones”, se leía en su mirada. Nosotros, al igual que mucha gente, queríamos que así fuera. Por eso, cuando se marcó ese penal para Barcelona, nos quedamos en silencio, aguantando la respiración, y fue inevitable un poco de lágrimas de coraje, de tristeza, de impotencia. Esos eternos minutos antes del cobro solo podía pensar en él y su carita de derrota si no regresaba con la primera estrella. Así que entre todos nos pusimos a soplar a la pelota a cubrir con la mano el arco, a repetir como mantra “no entra, no entra, no entra”. Y gritamos como locos la atajada. Al igual, supongo, que en miles de casas. Un grito que se escuchó hasta Catar.
Él ya camina lento. Él, dice, ya puede morir tranquilo. No fue a la celebración, regresó a la casa después de la premiación. Y, como no puede ser de otra manera, no cree en nadie, no pisa en el suelo. Y asegura, todo ufano, que su Auquitas será campeón de la Copa Libertadores de América. ¿Quién soy yo para decirle lo contrario? Ojalá y así sea, porque verlo feliz no tiene precio. ¡Y dale A…, y dale A…, y dale Aucas, dale A…! Papá Aucas. (O)