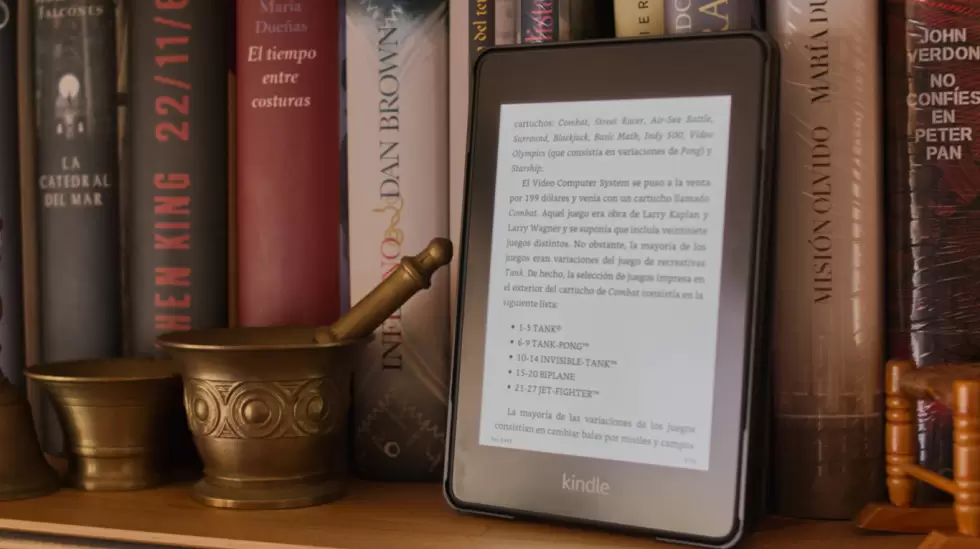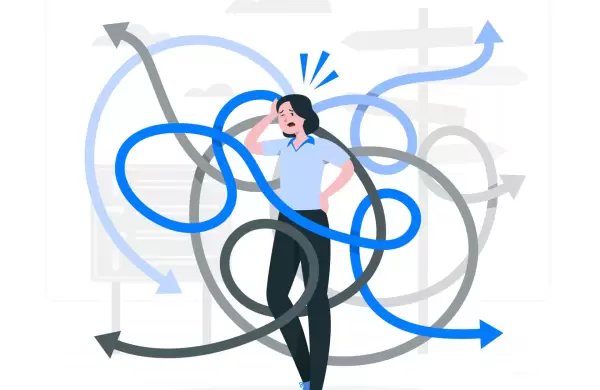Quizá todo comenzó en la Navidad del 2013, cuando mi novio de esa época me regaló un Kindle. O talvez eso no tenga nada que ver. Lo cierto es que un mes después de haber recibido el regalo terminamos nuestra relación y decidí devolverle el aparato (más que nada porque estaba conectado a su tarjeta de crédito y en ese momento no estaba de ánimo para atravesar por el trámite del cambio de tarjeta). Desde entonces, nunca más me ha llamado la atención tener un lector electrónico de libros.
Esta decisión, en realidad, no tiene nada de especial -quizá con excepción de la anécdota del exnovio- porque alrededor del mundo la mayoría de gente aún prefiere leer en libros de papel en lugar de en dispositivos digitales. Al menos eso dice un estudio de la revista Scientific American. Es decir que no soy una lectora extravagante ni tengo vocación de anticuaria.
Mi apego por el papel y la tinta tampoco está relacionado con que supuestamente se olvida más rápido aquello que se ha leído en una pantalla. De hecho, no estoy segura de esa aseveración. Recuerdo con nitidez algunos artículos que he leído en The New Yorker, desde mi teléfono, y, en cambio, he olvidado la mayoría de historias que he leído en libros físicos. O sea que tampoco va por ahí el argumento. Ni tiene que ver con la facilidad para la comprensión o la ergonomía que son consustanciales a la lectura en papel -otra vez, según informes de gente que se especializa en estudiar estos tópicos-. Insisto, debe ser otra cosa lo que me atrae como un imán a un libro impreso.
¿Será solo necedad? ¿Atracción por lo impráctico? A lo mejor es algo con lo que vine programada; así como la nariz larga, la propensión a las pecas o el pelo negro. Sin muchas explicaciones. Aunque bien vale ensayar algunas.
Es probable que yo sea una esteta de la lectura. Porque es placer estético lo que siento cuando tengo un libro entre mis manos. Sus letras, sus páginas, los colores y el diseño de su portada. O sea, la relación sensorial que establezco con él, más allá de la lectura.
De la brevísima convivencia que tuve con un Kindle, me quedó la certeza de que me aburriría pronto de él y su monótona tinta electrónica, su pantalla de luz sin brillo. Aunque sus diseñadores hayan intentado imprimirle variedad dándole al lector la opción de cambiar los tamaños de letras o trucos por el estilo, para generar la ilusión de que se accede a libros distintos, mi cerebro y yo sabemos que está todo en un mismo aparato. Además, me daría angustia no saber cuándo voy a acabar ni por dónde ando, porque aunque haya marcadores de avance, jamás ese aviso se puede comparar con palpar el grosor, gozoso o doloroso, de decenas de hojas que anuncian el inicio o el final de una lectura.
También es posible explicar esta querencia simplemente por la lujuria que siento de poseerlos, de ver cómo se acumulan en el librero del cuarto de estudio, en las repisas de mi habitación, en las estanterías de un mueble de la sala, en la banca del pasillo, en los veladores que rodean mi cama? Eso es: lujuria. Comprar libros para poseerlos.
Y a veces no es necesario comprarlos o tocarlos, solo verlos. Lo primero que hago al ir a una casa ajena es fijarme en la gran o pequeña biblioteca que el habitante de dicho lugar tenga. Y mis ojos se pasean despacio, como acariciando, cada lomo, deletreando las palabras escritas sobre él. Pero casi nada se parece al placer de echar mano a los libros de una librería de viejo y lo que se puede encontrar en ellos: una tarjeta de presentación, un recibo o una nota que hablan de un pasado y de una vida; o los libros subrayados por otros, que permiten el lujo de entrar en la psique de alguien conocido o desconocido... Es fascinante, y un vicio.
Aunque luego de esta larga argumentación aún es probable que mi indiferencia hacia el Kindle, al final de cuentas, sí tenga que ver con el recuerdo de un mal de amores. ¿Quién sabe? (O)