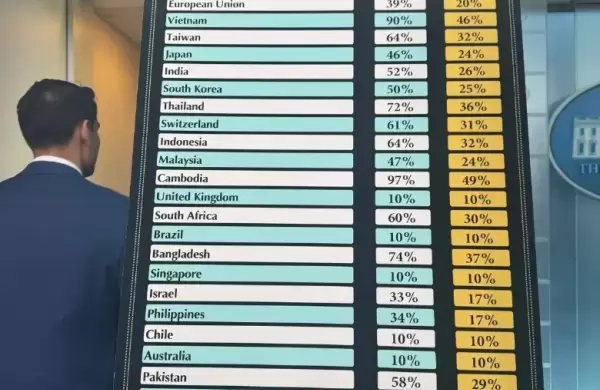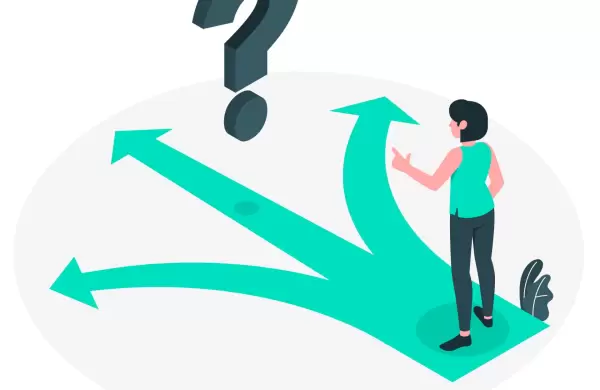Aquello que esperamos del futuro dependerá de lo que creamos o imaginemos o soñemos que nos queda de tiempo en esta vida. Al final de cada ciclo, sea el tránsito entre la niñez y la adolescencia o entre esta y la vida adulta, o quizás en el imperceptible pero fugaz trajinar hacia la vejez, nuestras metas y objetivos cambiarán de modo drástico, casi ilusorio, hasta que, al final, quizás, terminaremos apreciando lo que realmente importa.
Los sueños de la niñez, a veces delirantes, imposibles e inalcanzables, se suelen desvanecer con los años, en especial cuando entramos de pronto, sin darnos apenas cuenta, en ese mundo de los grandes en el que inevitablemente nos estrellaremos contra una muralla de responsabilidades, problemas, cargas, trámites y entuertos que, comparados con todo lo que habíamos vivido antes, resultan ser abrumadores.
Añoramos entonces lo que dejamos atrás: lo trivial, lo lúdico, lo onírico, lo simple, lo divertido, lo ingenuo, lo maravilloso, mientras nos acostumbramos y nos adaptamos a los tiempos que nos corresponden. Aquella es la época de las metas profesionales, académicas, laborales, y, cómo no, también las del despertar del amor y la consolidación de las amistades que nos acompañarán posiblemente el resto de la vida.
Pasada la mitad de la vida anhelada, de la vida promedio que sigue siendo un regalo mientras no nos sorprenda alguno de los incontables imponderables que podrían segarnos en un segundo, aprendemos a ver el futuro con mayor sosiego, aunque nunca con menos preocupaciones.
Los hijos, para quienes los tenemos, se convierten en nuestra fuente mayor de alegrías, pero también de insomnios y angustias. Vemos por ellos a pesar de que muchas veces ya no nos necesiten, y, al mismo tiempo, irónicamente, aprendemos a observar el mundo a través de sus ojos, que lo ven todo de una forma distinta.
Y, si es que todavía tenemos la suerte de contar con nuestros padres, serán ellos el remanso en el que recalaremos tras surcar las corrientes más turbulentas, y se convertirán otra vez para nosotros en serenidad, amparo y experiencia, tal como lo hicieron cuando éramos niños; y, avejentados, cada día con más arrugas, encanecidos todos sus cabellos, los veremos otra vez como el cobijo y la protección, como el temor reverencial, la seguridad y la certeza, y, sin duda, con aquel miedo insondable e inextinguible a su desaparición y, en consecuencia, a nuestra soledad. Y, antes de que podamos darnos cuenta, ellos ya no estarán a con nosotros, pero entonces nosotros seremos ellos, y nuestros hijos nos verán de la misma forma.
Un día, ojalá no muy tarde, comprenderemos que la existencia se nos está escurriendo entre las manos, y que bien podríamos haber desbrozado y descartado, sin que nos llegara a pesar demasiado, tantas capas inservibles, tantas trivialidades, disputas, riñas, desencuentros, y tanto tiempo perdido en nada, pues lo que realmente importa es todo lo que atesoramos en nuestra memoria y, siempre, aunque lo recordemos miles de veces, nos arranca una sonrisa o nos provoca emoción o aumenta nuestras palpitaciones o nos saca unas lágrimas o, quizás, nos devuelva por un segundo a ese instante en el que nos dimos cuenta y tuvimos la certeza de que vivir valía la pena. (O)