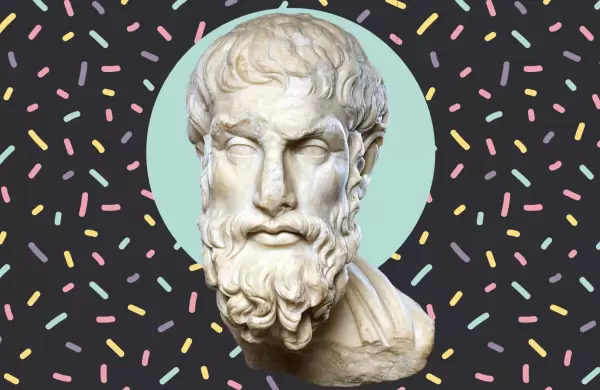Parece una ruleta, una apuesta, un acertijo. En el juego se arriesga el patrimonio moral de los países, de la familia y de los hijos; se aventuran los derechos, las esperanzas y el provenir de las repúblicas. Los apostadores viven angustiados, a la espera de lo que vendrá, agobiados por la incertidumbre, desesperados, o emocionados por ilusiones soñadas que parecen concretarse con cada mensaje y cada suposición.
Opera, entonces, la sicología del jugador, la índole del tahúr, el desasosiego y la incertidumbre de la apuesta. No hay seguridad; solo hay el vaivén que empuja al iluso del entusiasmo al desencanto, de la euforia al despecho. Prosperan la negación de toda prudencia y la afirmación de las mentiras absolutas y las verdades relativas.
Algunos jugadores ceden a la tentación de la trampa, a las habilidades del fraude, a las imputaciones del delito. Es que el otro apostador es el enemigo, es el blanco de recelos, negaciones y odios, que crecen porque quien está al frente puede ser el ganador. Y si gana, no habrá posibilidad de pactar sobre el tapete verde ninguna paz duradera. El tapete sobre el que se juega la fortuna del poder nunca convocará a que los jugadores se estrechen la mano, ni a que abran los puños, ni declinen la rabia a favor de la serenidad. Las apuestas estarán siempre cargadas de veneno, dopadas por el recelo y saturadas de odio. La apuesta, hace mucho tiempo, mató la caballerosidad y enterró la nobleza. En el juego, prospera la mediocridad y la viveza.
El juego funciona en torno a la única regla: ganar y ganar, afianzar los recursos del poder entendido como negocio, de allí que se negará radicalmente cualquier otra opción. El juego funciona con la mira en el triunfo solamente. Nunca con la generosidad. Nunca con la posibilidad de errar. Nunca según la lógica del ajedrez, porque la ruleta política es puro azar.
Esta ruleta es un drama colectivo porque tiene que ver con el destino de los demás, de los que creen y arriesgan, de los que obedecen, de los que han abdicado su soberanía individual, de los que han entregado su destino, sin reserva alguna, al gran jugador, o quizá, al crupier que conduce la ruleta, que imanta la aguja y frena la mareante velocidad de la rueda, ese crupier que proclama la suerte o la desgracia, la libertad o el vasallaje, la fortuna o la quiebra.
Las apuestas en que se aventura el destino de un país, obedecen siempre a la regla de la mitad más uno, esa magia que, según sus shamanes, es capaz de transformar lo bueno en malo, la noche en día, la verdad en mentira y la esclavitud en libertad. Esa magia tiene sus oficiantes, sus invocaciones y sus dogmas.
Por la pasión desenfrenada de los combatientes en ese rito de riesgos y desventuras, el juego se parece a la riña de gallos, con su alboroto y sus embates, sus plumas ensangrentadas, su arena trágica y sus odios, con los galleros apostando sin medida ni prudencia, proclamando su triunfo o maldiciendo su mala suerte. (O)