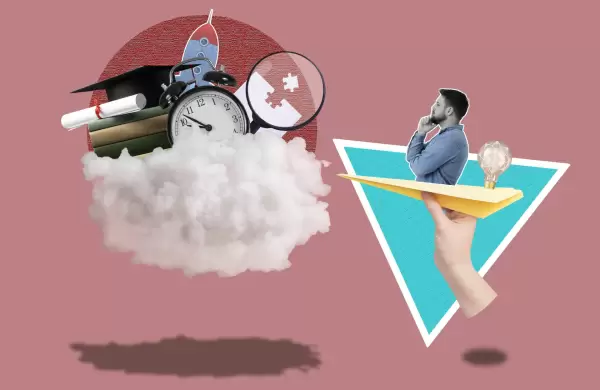El proceso de transmisión de conocimientos, aptitudes o destrezas no es más que una interacción humana de comunicación. Mientras nos relacionamos y observamos, estamos todo el tiempo aprendiendo de nuestro entorno. A pesar de que se cree falsamente que en la infancia uno aprende más que en cualquier otra etapa de la vida, la realidad es que el aprendizaje sucede a lo largo de ella. Es más, hay momentos de la vida adulta en los que uno aprende profundamente, gracias a que ya se crearon previamente más conexiones neuronales, conocidas como sinapsis. El nuevo aprendizaje, por lo tanto, tiene más probabilidad de hacer anclajes a aprendizajes previos. La realidad es que parte de nuestro funcionamiento humano es aprender.
La educación en una institución educativa es solo una manera formal de aprender. La escuela fue creada para organizar o priorizar ciertos aprendizajes. Un grupo de académicos con claras intenciones políticas, religiosas y/o económicas diseñaron espacios en donde, a través de un entrenamiento disponible de la época (un adulto enseña a muchos niños y un currículo determinado), se organizaban generaciones de niños que se instruían con conocimiento y aptitudes determinadas. Esto no está del todo mal, era lo que sabíamos y podíamos hacer en la época, y a ellos les debemos un gran progreso de nuestra sociedad.
La historia de la educación empieza a surgir hace miles de años con estructuras específicas en India, China, Grecia. A pesar de sus diferencias culturales, todas usan la herramienta de la enseñanza como mecanismo de transferencia para sus estudiantes o pupilos. Varios siglos después, en 2022, la mayoría de las escuelas del mundo aún utilizan esta misma estrategia para instruir a los niños desde temprana edad. Lo irónico es que, gracias a la tecnología y a los avances científicos, ahora conocemos mucho sobre cómo funciona el cerebro y sobre cómo aprendemos, de manera más significativa, rápida y efectiva, por lo cual resulta sorprendente que sigamos únicamente instruyendo, mas no diseñando experiencias variadas de aprendizaje que respondan a diversos contextos y necesidades.
Uno de los motivos que impide cambiar esta dinámica es no reconocer que la educación es un acto de confianza. La confianza depende de tres niveles. En primer lugar, confianza en uno mismo, que significa que uno, como educador, debe tener confianza en que es capaz de diseñar espacios y estar suficientemente capacitado para diseñar una nueva educación. En segundo lugar, está la confianza en el estudiante, que se refiere a la certeza de que el estudiante será competente para motivarse, tomar decisiones y aprender por sí solo, pero sobre todo de que es capaz de pensar por sí mismo. La última confianza que debe darse está en el proceso. Se trata de aceptar que nuevas metodologías pueden ser poderosas, posibles y con efectos maravillosos si nos permitimos probar.
Esta nueva educación con la que soñamos es posible con confianza. El educador debe cambiar, reformarse, pero, por encima de todo, tener confianza en él/ella, en el estudiante y en el proceso. Solo así se abrirán puertas para nuevos caminos, situaciones y evolución, donde practiquemos una educación cuya única agenda sea la libertad de pensamiento, acción y oportunidades. (O)