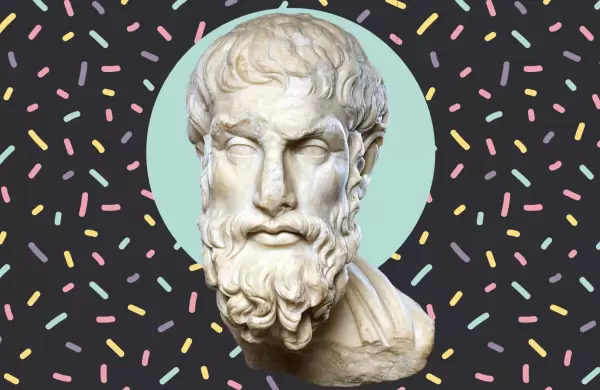La plaza, como la calle y el parque, son escenarios de lo público. Son destinos inevitables, dimensiones en las que gestionamos la sobrevivencia, la alegría o la frustración. El rostro humano –y el inhumano- de las ciudades está en las “comunidades del semáforo”, en el tráfico; está entre los peatones apresurados y los conductores agresivos; está entre los ciclistas que se aventuran a desafiar la dictadura de los camiones, en el policía que bracea sus órdenes en el mar de la congestión. Está en nosotros.
La plaza, sin embargo, ha cambiado. Dejó de ser el centro de la ciudad, el punto de encuentro y referencia. Dejó de ser la aristocrática “plaza mayor” rodeada de los signos del poder: la catedral, la casa de gobierno y la alcaldía. Ahora es, apenas, espacio para el tumulto o sitio para la soledad nocturna, y es, cada vez con mayor frecuencia, mercado, escenario de malabaristas y vendedores de ilusiones. Y es, por cierto, teatro para que todas suertes de magos digan su discurso o canten su verdad. Y todo esto porque para oficiar los ritos ya no se necesita balcón ni púlpito ni atrio. Ahora todo descendió al nivel de las pantallas, las aceras y las masas. ¿O fue un ascenso?
La calle, por cierto, ya nada tiene del viejo camino que fue su antecesor, en aquel tiempo en que las ciudades fueron aldeas y las casas, viviendas de adobe y teja. La calle ahora es autopista y las aceras, sitios de parqueo; en ellas, los peatones son intrusos, incómodos invasores que obstaculizan el tránsito de los coches de nuevos ricos arrogantes, de gigantescos autobuses y de uno que otro jefe que endereza velozmente hacia el destino nacional, entre las sirenas ululantes y el estrépito de guardaespaldas en motocicleta.
Salir a la calle es dejar nuestro espacio entre las cuatro paredes del hogar, para sumergirnos en el mundo de lo público; es migrar de la intimidad que aún queda en casa, al espacio tumultuoso en donde el individuo no importa, donde el anonimato y la inseguridad imperan, donde somos desconocidos y transitorios integrantes de la masa. La deshumanización de la calle, el parque y la plaza son expresión de la metamorfosis que ha sufrido la ciudad, de lo que alguna vez fue sitio para vivir y trabajar, transformada ahora en una selva de rascacielos arrogantes, vías atestadas, peligro y estrépito.
Queda la posibilidad de plantearse otro modo de vivir o, al menos, otra perspectiva para ver la ciudad, la calle y la plaza como prolongaciones de lo nuestro. Y como desafíos para cuidarlas y dolerse de ellas. Queda la posibilidad de ir al parque y encontrar que aún queda la sombra de un árbol, el viento y un pedazo de cielo, que sigue intenso y azul como fue el de hace años, el de un Quito que ya no está más. (O)