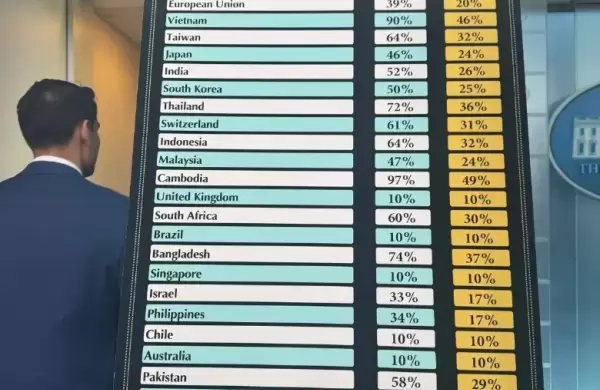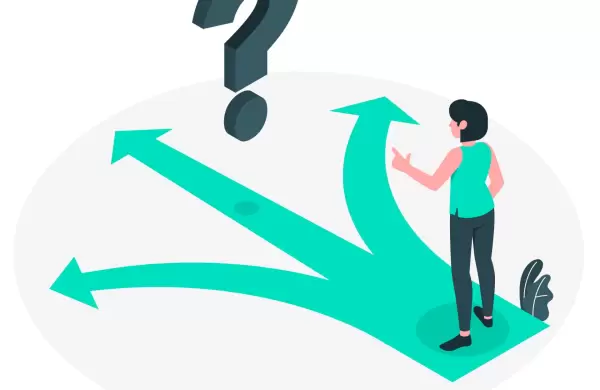Como complemento de nuestro artículo de la semana pasada – El sentido común – dirijamos hoy nuestros esfuerzos a lo que “el saber” representa en cuanto “sentido”. En su acepción común, tomando como referencia a la RAE, el saber es el conocimiento de algo, la convicción sobre un hecho futuro, la información respecto de un acto, la instrucción sobre un qué. Para llegar al saber, el hombre debe partir de un juicio que le permita discernir en debida forma… entendimiento.
Hemos accedido a dos obras de J. Vilanova A., referentes en el campo de las tesis deductivas: Filosofía del sentido común, y Al menos sé que sé algo. Estrategias argumentativas para fundamentar el conocimiento. Siendo que el saber es conocimiento, según el autor, éste se ve influenciado de manera negativa por cuatro situaciones. En efecto, afirma, el hombre puede estar seguro de que “no sabe” cuando (a) se contradice; (b) existe la posibilidad de estar equivocado; (c) claudica frente a intereses personal o a emociones; y, (d) hace uso de una conclusión antes de llegar a la misma. El saber será epistemológicamente legítimo sí, y solo sí, el escenario formativo no se encuentra contaminado por los escenarios en referencia.
La contradicción es manifestación evidente de un saber viciado. Ésta hace aparición el instante en que la persona, precisamente por ignorancia, incurre en discordia entre la realidad y sus pretensiones de verdad. Al margen del mal implícito en el analfabetismo ético, la discrepancia que nos ocupa refleja una aborrecible declaración de mediocridad intelectual. La contingencia de yerro, por el contrario, es una opción presente en todo acto humano, que no implica quebranto moral alguno. De hecho, más bien convoca a un segundo esfuerzo rectificador de erudición, y por tanto es plausible en honorabilidad.
El dejarse llevar en provecho de intereses personales, así como de desasosiegos particulares, en nuestro criterio, es más bien un saber acomodaticio, que no necesariamente carencia de saber. Entraña también un conocimiento pervertido, propio de individuos malolientes en deontología. Es el caso de todos aquellos entes que tuercen los hechos, encorvan la ley y en general agobian al régimen social y político de un país en búsqueda de prebendas. La última cita de Vilanova es característica en personas escasas de profundidad analítica. Va muy de la mano con la falta de sentido común. Se abstraen de la aproximación dialéctica hacia una o cualquier situación, pecan de fútiles, ociosos e infundados y por ende saben nada.
¿Hay algo más cargoso que un hombre “seguro” de saber todo, cuando en la práctica su conocimiento es limitado o inexistente para aquello en que pretende transmitir sapiencia? ¿Existen tipos más tediosos que quienes tienden a hablar “huevadas” convencidos de un saber contradicho por la lógica elemental? ¿Son tolerables las personas que vegetan en un medio en que prima el saber antojadizo distante de la decencia?
Vilanova desarrolla la teoría del saber desde una perspectiva fenomenológica. Sugiere trasladar el discurso de la “infalibilidad” a la “acertabilidad”. En definitiva, preocuparnos, dice, por la posibilidad de estar errados y no preguntarnos “cómo es posible que podamos estar acertados (incluso aunque no lo estemos)”. Es un denuedo, coraje honesto, por medio del cual enfrentamos la escasez de conocimiento sin traumatizarnos.
Los hombres, tipos y personas sobre los cuales levantamos cuestionamientos en el párrafo anterior al precedente harían bien en imbuirse de vergüenza consigo mismos. En materia del saber, el imperativo es uno de orden ontológico que impone la obligatoriedad de enfrentar el conocimiento y el entendimiento bajo principios de honorabilidad. El ensimismamiento y embelesamiento entraña arrebatar a los sentidos de la indispensable cordura y coherencia.
Las naciones en las cuales la clase política, o una parte de ella, está en manos de hombres para los que el sentido del saber no va más allá de mezquinas utilidades complacientes, están convocadas al fracaso… o al menos a la frustración. No se trata de la ideología con la cual se enfrente el quehacer político, pero de la cara mostrada al pueblo.
El pudor ético, la rectitud e integridad – concluyentemente, el honor – no tienen doctrina política. Son valores y principios para observarse siempre en el sentido del saber. (O)