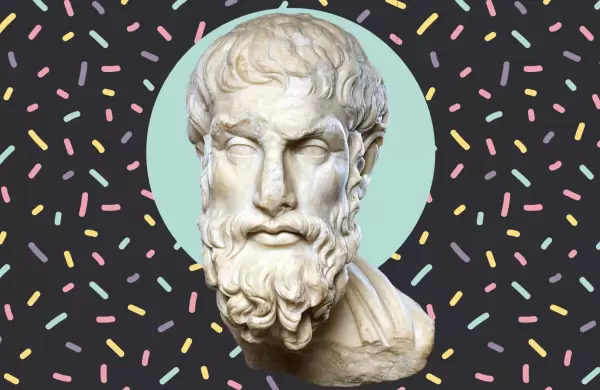Hay libros que tienen cadencia, ritmo, tono. Hay los que nos atrapan con su aire, y su fuerza creativa, con sus personajes, y con la memoria de hechos, paisajes, aventuras o polémicas. Hay libros que nos marcaron. Son las buenas novelas. Los son también los libros de historia, si escapan a la árida cronología de los hechos. Son los de viajes, las biografías documentadas y fieles, noveladas incluso, pero vivas. Son las narraciones de la vida de héroes, déspotas y hombres comunes. Son los relatos de algún principito de feliz memoria.
Hay los otros, los tratados, los tomos intensos que penetran en la realidad y escarban en su vientre. Hay los teóricos, los que crean doctrinas, los de política, derecho o economía; los que dicen la verdad y los que mienten; los que asombran, los que abruman, los que aburren. Hay los que tienen la claridad y la elegancia de Ortega y Gasset, o la obscuridad de algunos otros; los que tuercen la verdad y las palabras. Los hay apasionados, intensos: los de Unamuno, desgarrados, místicos. Hay las crónicas de Indias, los reportajes de aquel dramático encuentro de culturas escrito por los protagonistas y los testigos que vivieron combates, dramas y tragedias, y de quienes escucharon las narraciones de tiempos anteriores a la llegada del Occidente a las tierras nuevas.
Hay los los libros que encantan, los que iluminan, tesoro de palabras, poesía escrita en prosa, cortos, certeros, bellos, como Autorretrato sin mí, de Fernando Aramburu. Y está el Cid revivido de Pérez Reverte, Conversación en la Catedral de Vargas Llosa, el Quijote con su genial párrafo de inicio y la magia de Cien Años de Soledad. Y están Fernando Savater, Camus, Malraux, Eco, Javier Marías, Irene Vallejo y todos los demás.
Hay la novela negra, que, de algún modo, cuenta y ennoblece las tragedias, pero hay los libros que las degradan, textos sórdidos, sucios, que se complacen en manipular la basura humana, y la otra.
Leer es una aventura que debería contarse, es un pedazo de tiempo que algunos viven y otros no. Narrar esa aventura es un atrevimiento que debería asumir el lector, no el especialista. La aventura de leer debe relatarla quien la vive, no el que la desarma y disecciona, porque, al hacerlo, la mata. Hay que rescatar el alma, el aire del libro, la frase memorable, la anécdota, el modismo, el episodio y el modo de decir.
Hay que descubrir el ritmo de los libros, como se descubre la cadencia de un viaje, sus episodios, peripecias, paradas, frustraciones y entusiasmos, impulsos y cansancios.
Así como hay aventuras que se hacen y se viven de un tirón, hay libros que no se sueltan, con los que se madruga, se vela y se anochece. También los que se rezagan y que se quedan en el camino. Y los que nunca se leen.
Libros y libros que forman parte de una pasión: la pasión de leer que explica el encanto de frecuentar la biblioteca y mirar las filas quietas de sus lomos, recorrer las notas y las páginas dobladas, rememorar los episodios que acompañaron a su, quizá, remota lectura. Y asumir que el desorden de textos abiertos que hay sobre la mesa de trabajo, es el testimonio de la presencia de un lector.
Libros que se releen, que acuden a ilustrar una conversación. Que iluminaron algún día. Libros que se recuerdan y otros que se olvidan. (O)