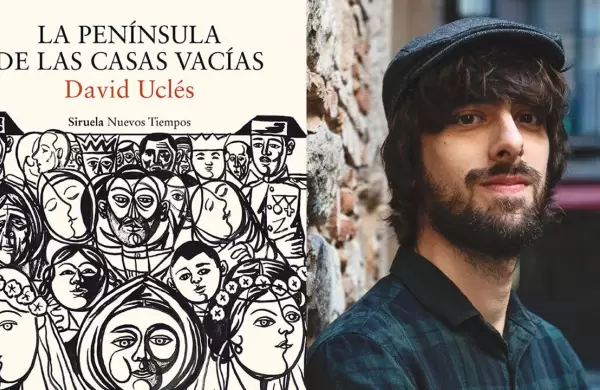Immanuel Kant (1724-1804) nace en Königsberg, Prusia Oriental, en el seno de una familia profundamente religiosa, profesante del "pietismo". Este era un movimiento gestado en la Alemania del siglo XVII en reacción a la intelectualidad y a la formalidad que caracterizaban al luteranismo y al calvinismo imperantes a raíz de la Reforma protestante. La filosofía kantiana encuentra sus raíces en René Descartes (1596-1650) y en David Hume (1711-1776). En el primero, al amparo de su metodología de análisis y racionalismo; y en el segundo, en torno a sus nociones sobre el entendimiento humano. Por cierto, también lo influenciaron John Locke (1632-1704) y George Berkeley (1685-1753) con sus ideas alrededor del conocimiento humano.
Lee también: Los juicios en Immanuel Kant
La filosofía de Kant es una que él mismo la cataloga de "antropológica". Conceptúa a aquella en términos mundanos, en la cual la analítica trascendental responde al qué puedo saber; la moral, al qué debo hacer; la filosofía de la religión, al qué puedo esperar si hago lo que debo; y la antropología, al qué es el hombre. Concluye que "en el fondo se podría poner todo esto en la cuenta de la antropología, porque las tres primeras cuestiones se refieren a la última". Esta aproximación a la problemática del conocimiento confluye en las distinciones del filósofo respecto de la razón pura y de la razón práctica, y por consiguiente en relación con el ser, el saber, el mundo de la naturaleza y el mundo de la libertad.
Al margen de que Kant no la presenta, evidentemente, en connotación sociológica -recordemos que esta ciencia aparece con Augusto Comte (1798-1857) recién en el siglo XIX- resaltemos en algo relacionado. Para el alemán, el medio de que se sirve la naturaleza para el desarrollo de sus disposiciones es el "antagonismo" de la sociedad. Ello, dice el de Königsberg, "en la medida que ese antagonismo se convierte a la postre en la causa de un orden legal de aquellas".
En su obra Idea de una historia universal desde el punto de vista cosmopolita (1784), entiende nuestro autor por antagonismo a la insociable sociabilidad de los hombres. Explica ser su inclinación para formar sociedad, tendencia que, sin embargo, está ligada a una resistencia permanente que amenaza en forma constante con disolverla. Esta elaboración kantiana, en nuestro criterio, es de vital importancia en el contexto de su teorización del conocimiento, que ubica al hombre como persona moral convocada a ejercer derechos siempre atados a obligaciones. Esto en tanto la aprehensión, el entendimiento y el conocimiento de la libertad humanas jamás pueden separarse de una determinación a la moralidad.
El "conocimiento" para Kant tiene sus fuentes en dos facultades o funciones humanas: la de recibir representaciones; y la de llegar a la percepción, discernimiento y entendimiento de los objetos a través de esas representaciones. La representación "pone" algo en el hombre, lo cual lo conduce a intuir sobre ese algo. En la segunda aparece ya "el pensamiento", que es el mundo de "los conceptos". Por ende, "me conozco solo cuando la recepción que hago de una representación la traslado a racionalizar respecto de ella y concluyo con su objetivación". Ambas facultades en su ostentación empírica conforman, a su vez, el necesario nexo entre la intuición y el concepto. Aquella está dada por el espacio y por el tiempo. Este, en cambio, ofrece un conocimiento de la cantidad, la cualidad y la relación, desembocantes en la modalidad. Así, el alemán afirma que el pensamiento carente de contenido es vacío, al tiempo que las intuiciones sin concepto son ciegas.
Lo expuesto converge en la "realidad noumenal" kantiana, significando que nunca llegamos a conocer la realidad como es, pero como nos parece que es. Esta realidad aparente es una de carácter fenoménico. El noúmeno es ese escenario que permanece exclusivamente en el pensamiento, y por tanto deja de ser cognoscible siendo que carece de objetividad. La nouménica es propia de la razón pura, en tanto la realidad objetiva responde a una razón práctica.
Te puede gustar: El Renacimiento
De allí que el conocimiento para Kant se origine en el sujeto, pero siempre comienza en la ocasión... es decir, en la experiencia. Esta se encuentra perpetuamente atada a las sensaciones. De hecho, la materia de la experiencia son las impresiones que nos formamos, las cuales no afectan a las formas de la relación. En consecuencia, el objeto pasa a ser fenoménico desde el momento mismo en que penetra en el entendimiento, instante en el cual el individuo ya no es un mero ente pero un "sujeto trascendental", condicionante de su propia objetividad, y responsable de su trascendencia. Con razón afirma Kant que el hombre no se conoce como es sino como se manifiesta. Por ende, el estúpido no es tal por ser estúpido, pero por sus manifestaciones. (O)