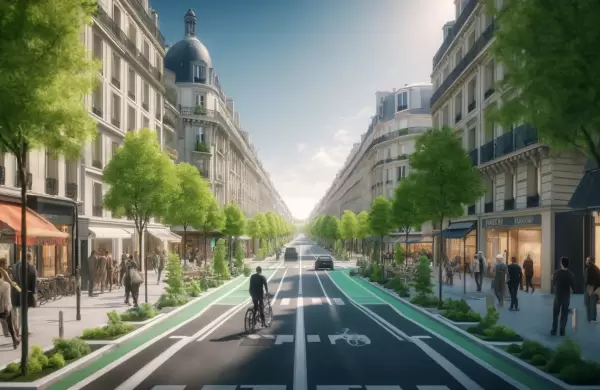Hace unos días tuve la oportunidad de moderar una mesa redonda en la que se abordó el tema del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, así como los desafíos para su abordaje, prevención y la restricción de derechos en contextos de alta vulnerabilidad.
Como parte de mi preparación, revisé algunos textos y encontré una investigación titulada "Desaparecidos: Los niños perdidos en la guerra interna de Ecuador", publicada en la plataforma periodística para las Américas CONNECTAS (https://tierradenadie.ec/desaparecidos).
Esta investigación resalta algunos puntos que me parecen fundamentales y que detallo a continuación:
- En 2023, se reportaron 171 menores de edad desaparecidos en Ecuador.
- En 2024, tras la declaración del conflicto interno, la cifra aumentó a 322, lo que representa un incremento del 88%.
- Solo en 2025, hasta el 18 de marzo, han desaparecido en promedio tres menores por día.
- Desde 2017 hasta la fecha, 868 niños, niñas y adolescentes continúan desaparecidos.
- El 71% de ellos son niñas y adolescentes mujeres, lo que refleja una realidad alarmante: son particularmente vulnerables al tráfico sexual y al reclutamiento forzado.
En cuanto a las causas, el artículo identifica tres factores clave:
- El crimen organizado, que los recluta para delitos o redes de trata.
- La fuerza pública, que en 2024 fue señalada por al menos nueve desapariciones de menores, en el contexto de operativos militares.
- La falta de protección social, judicial y educativa, que deja a niños y adolescentes en total desamparo.
Los Ríos, Esmeraldas, Guayas (especialmente Durán) y Santo Domingo de los Tsáchilas son las provincias donde se registra el mayor número de desapariciones.
Aunque en los registros oficiales también aparecen desapariciones voluntarias, muchas de ellas encubren situaciones de reclutamiento forzado o detención ilegal. Casos como el de los cuatro niños de Las Malvinas (Guayaquil), secuestrados y calcinados en 2024, o los de los hermanos Pisco (15 y 17 años) en Guayas, y Justin Álvarez y Jairo Tapia (16 y 17 años) en Los Ríos, son ejemplos dolorosos de lo que sucede cuando el Estado deja de proteger y comienza a desaparecer.
Sé que esta columna puede incomodar o generar sesgos. Pero no escribo para politizar. Escribo para sensibilizar. Para que estos datos tan alarmantes nos sacudan y nos empujen a actuar, desde cada espacio que habitamos: desde el Estado, sí, pero también desde la escuela, que puede y debe ser un gran catalizador de futuros talentos.
No me cansaré de repetir que la educación es el camino, pero esta educación debería generar un proyecto personal y una proyección clara a futuro.
Siento que tenemos una deuda inmensa con nuestra infancia y adolescencia. Muchos jóvenes no alcanzan a ver más allá del presente, y ese presente puede convertirse en una trampa si no cuentan con oportunidades ni redes de apoyo. Escribir esta columna me deja un nudo en la garganta. Porque estas historias no se difunden, no ocupan titulares, y es decepcionante que un tema que vulnera derechos tan esenciales no tenga mayor cobertura mediática.
Si algo he aprendido es que el silencio también es cómplice. (O)