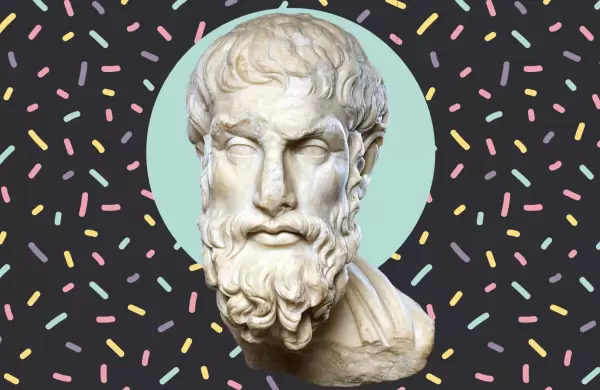La inseguridad alarma a la gente. Caducó el principio de autoridad. La incertidumbre es el aire que se respira. El sistema judicial está entrampado. Los procesos duran años. Los presos se amontonan en las cárceles y salen libres, aprovechando la caducidad del régimen procesal. Las ciudades están abarrotadas por vehículos y gente. La informalidad penetra en todas las actividades. A esto se agrega ahora una violencia nunca antes vista contra todo y contra todos.
¿Es coyuntural el fenómeno? ¿Se remedia ese tumulto de hechos nuevos con políticas tradicionales, o es un tema más profundo, que pone en duda la idea misma del sistema de poder, y que sugiere la caducidad del Estado?
I.- Sociedad “líquida” vs. Estado lento.- En pocos años, y en todo el mundo, ha cambiado radicalmente la sociedad. Casi nada queda de la vieja y morosa comunidad de tiempos lentos y referentes firmes, de valores religiosos y creencias inamovibles. A esa sociedad, sin Internet ni televisión, sin mercado global ni celulares, encerrada en sí misma, se adecuaba la idea de Estado del siglo XVIII. A la gente de aquel entonces, poco informada, crédula, de vida pausada, correspondía un poder político anclado en la tierra firme de los supuestos intocables. Esa realidad, superada ya, generó políticas basadas en la credulidad de los electores, en la salvación por los políticos, en la fe en la burocracia y la “santidad” de la autoridad. En la “veneración” al juez y en el temor al policía.
Hoy vivimos la paradoja de la “sociedad líquida”, escéptica, violenta, en la que nada es estable ni permanente, en que los valores de vecindad y solidaridad se derrumbaron, en que el chateo reemplazó a las visitas de familia, y las redes suplantaron a los diarios de papel. Y a esa sociedad líquida, veloz, inestable y violenta, se la quiere domar, planificar y ordenar con los recursos y las tácticas del viejo Estado decimonónico. A esa sociedad, escéptica, compleja, anclada en la diversión, torrentosa e irreverente, se la quiere regular con lentos procesos de corte tradicional. Se pretende detener la avalancha del tumulto mediático con leyes que de nada sirven, con planes que al día siguiente caducan. Mientras esa sociedad se mueve con rapidez e inventa diariamente nuevas versiones del bien y del mal, el Estado se despereza, los líderes no aciertan qué hacer ni qué decir.
II.- La caducidad institucional.- La Constitución hace agua. La realidad contradice sus preceptos y destapa sus venenos. Así: (i) la potestad legislativa, que teóricamente corresponde a la AN, la ejerce, en la práctica, el Ejecutivo, ya sea por reglamentos, acuerdos o resoluciones, y la Asamblea, que a nadie representa, ejerce un sistemático bloqueo; (ii) hay gran distancia distancia entre las percepciones y los anclajes ideológicos de los legisladores y la vida cotidiana: reformaron, empeorando las cosas y a contrapelo de los hechos, el Código Penal, y parecen no captar el acoso criminal que vivimos; (iii) el acceso a la justicia es un vía crucis que revela la caducidad del sistema. La tentación, cada vez más frecuente, es la “justicia por mano propia”, y cobran fuerza las teorías de autonomía judicial de las “nacionalidades”; (iv) el dramático desfase se advierte entre la idea angelical de la “ciudadanía universal”, aprobada por la Asamblea Constituyente, y la consiguiente apertura de las fronteras, con la internacionalización del crimen y la indefensión de los ciudadanos, (v) La Corte Constitucional navega entre la teoría y la hipótesis.
Entre el poder y la realidad hay distancias insalvables. Mientras tanto, los nuevos miedos se multiplican. La sociedad avanza desbocada, pero nadie la piensa. La respuesta elemental es aplicar viejas teorías, desempolvar los manuales caducos del socialismo, o viejos conceptos de seguridad, como si el mundo fuese el mismo de los sesenta.
III.- ¿Hay que replantear el concepto y la función del poder y del Estado?.- Más allá de las conmociones de cada día, de la crónica roja y del escándalo y la corrupción, la verdad es que: (i) hay un desencuentro evidente entre la sociedad que va por su lado, veloz y sorprendente, y el Estado que no acaba de comprender su tarea; (ii) las herramientas y estructuras políticas tradicionales, incluso los tribunales y la coacción estatal, parecen superadas, (iii) las ideologías –ninguna de ellas- es útil para entender la crisis y proponer soluciones eficaces, (iv) la globalización desmiente cada día las afirmaciones nacionalistas; (v) la saturación de leyes y controles no sirve sino para confundir y generar corrupción y reacciones imprevistas; (vi) los actos de poder son erráticos y no hay proyecto político que les dote de sentido; y, (vi) la democracia se va transformando en liturgia insustancial.
4.- La única justificación del Estado es su utilidad.- El problema es serio porque se acrecienta en la comunidad la sensación de que estamos frente a un sistema inútil en términos de seguridad, bienestar, legalidad y confianza; que los actos de fe en el poder (el amparo en la ley y en la autoridad), que antes eran naturales y lógicos, ahora aparecen como inocuos o “simples trámites” que nunca tendrán respuesta ni eficacia práctica.
En todo el mundo las propuestas del Estado intervencionista, del absoluto y soberano, suenan a textos antiguos, y no armonizan con el estrépito y el desconcierto de una sociedad que se inventa cada día, que cuestiona todo, que se informa a cada instante, que vive la noticia en tiempo real, que es capaz, desde una laptop, de tumbar las seguridades del mayor poder del mundo. ¿No será la democracia una opción que obligue a pensar desde la altura de este tiempo, y a plantear otra forma de concebir y diseñar al poder, entendido como herramienta que sirva para canalizar las demandas de esta sociedad insólita, descreída, violenta y paradójica. Un poder al servicio de la gente que restaure la paz, y haga posible el entendimiento y los mínimos consensos que permitan que los derechos sean, en realidad, patrimonio moral de las personas, y no declaraciones vacías, o mentiras de circunstancia al servicio de cualquier ideología. (O)