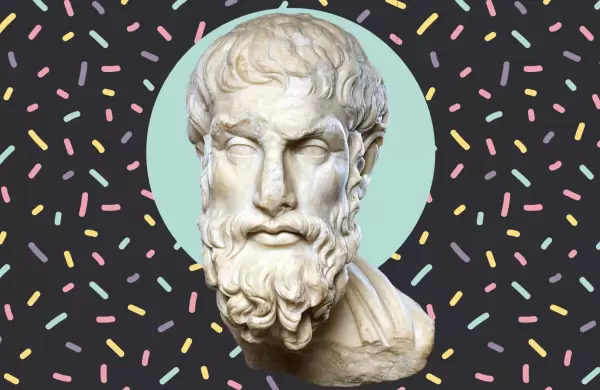Temas constantes de la política han sido la justificación de la violencia y la construcción de teorías para legitimarla como método para expandir territorios, llegar al poder, destruir a los enemigos, incluso para inaugurar una presunta justicia. La guerra, las guerrillas, los golpes de estado y, por cierto, el terrorismo, obedecen todos a la misma lógica perversa del discurso de Mussolini.
El comunismo, como el fascismo, endiosan la violencia. Tras ella está la idea del “derecho de conquista”, están las invasiones y la imposición de ideologías. Están los nacionalismos de todos los pelajes. Caudillos, dictadores, conspiradores, presidentes autoritarios, intelectuales, revolucionarios y, además, los infaltables ingenuos, creen que la fuerza es la solución, y justifican el odio, la lucha de clases y el armamentismo.
Pero la inmoralidad esencial de la violencia no se remedia con la falsa legitimidad de sus fines, ni con la rabia que satisface, ni con el odio al enemigo, ni con la invención de razones o ideologías para encubrir los afanes de dominio de sus mentores. La violencia es violencia y, cualquiera que sea su signo político, su bandería, es un recurso a la irracionalidad, es la apelación al abuso, es la muerte de las personas y los derechos, la muerte de la dignidad y la libertad. Las revoluciones tienen ese veneno. Los golpes de estado encapsulan esa serpiente. Las tiranías se sustentan en la fuerza, el miedo y la opacidad. Y no se diga la guerra.
La democracia liberal, con todas sus imperfecciones, es el mejor invento de la cultura occidental para racionalizar el poder, limitar sus apetitos y someter la fuerza al imperio la Ley. Es el método para evitar que la violencia sea derecho, que sea arma al servicio de quien manipule a las masas, de quien aliente asonadas y tumultos, o de quien lidere las guerras. La democracia no es solamente un método electoral para elegir autoridades. Es tolerancia, es respeto. Es lo opuesto a la violencia.
No es ético darle tono democrático a la violencia del Estado, ni a la de los tumultos ni a la del terrorismo. No se puede, ni se debe, encontrarle justificaciones a ninguna guerra. No es legítimo disfrazar de justicia a la venganza, ni encubrir las ideologías que militen por la violencia.
América Latina está llena de historias de violencia. Desde la guerra civil de la independencia y sus innumerables dictaduras y caudillismos, y después, esa legión de “gendarmes necesarios” que prosperan con el aplauso de los desmemoriados, los mentirosos y los calculadores. La violencia ha sido y es la piedra en la que no podemos ni debemos volver a tropezar.
Ahora, la guerra nos estremece con la violencia que es su sustancia, con la ruptura de los principios fundamentales del Derecho Internacional, con la inhumanidad y la destrucción, con el irreparable daño a las personas y a los países.
La guerra es una tragedia para el mundo, y es, al mismo tiempo, la terrible evidencia que pone en entredicho a un sistema de Derecho Internacional declamatorio, retórico, condicionado por los cálculos y los temores, atrapado en instituciones cuya eficacia se ha demostrado extremadamente limitada, cuando no nula.
La guerra, como la pandemia, nos ponen frente al espejo de la verdad. (O)